Era una mañana de la última semana del mes
de abril cuando las lluvias caen eventuales finalizando la temporada de
invierno para dar paso a la franca primavera andina, entonces hubo llegado un
forastero.
Las flores silvestres en variados colores
adornaban las praderas aledañas al pueblo. Los pájaros trinando alegremente se
desplazaban de tejado en tejado, de árbol en árbol, de sementera en sementera; aquella
mañana de sol las abejas criadas por apicultores aficionados manifestaban su
alegría de la única manera que ellas saben hacerlo, trabajando; los labriegos,
herramienta sobre el hombro, algunos conduciendo su pequeñísimo rebaño y uno
que otro burro cargado con los menesteres agrícolas, abandonaban el pueblo para
entregarse a sus faenas cotidianas. La fiesta de las cruces ancestralmente
culto a las “tomas de agua de riego” y celebrada el primero de mayo de cada año
se aproximaba inevitablemente, el laberinto prefestivo era notorio entre los
más relajados habitantes del lugar.
El único hotel del pueblo ubicado al
extremo noreste de la plaza hospedó al ocasional visitante, un cincuentón
amable de tez blanca, pelo cano, talla mediana, contextura delgada y de
sencilla vestimenta; quien conversaba con él quedaba impactado por su visión de
conjunto y don de gentes que le caracterizaban, no bebía licor pero se
acomodaba muy bien entre los consuetudinarios bebedores del lugar, departía con
ellos aunque a veces tenía que soportar burlas e improperios por su singular
forma de ser. Un agudo interés por los recursos naturales, evidencias
arqueológicas y por los acontecimientos sociales, políticos y costumbristas,
tenía el forastero; sobre tales temas aleccionaba a los que querían escucharlo,
mas cuando el forastero se despedía, los aleccionados emprendían la tarea del
raje, ridiculizando al hombre que se retiraba.
En la tarde del último día de abril y en la
banquilla de la plaza frente al Hotel, por casualidad, resultaron reunidos con
el forastero cuatro notorios lugareños: El Loco, Cisne, Sapo y un campesino.
–Me gustaría saber de dónde es Ud. –Se dirige el Sapo al
Forastero.
–De Huamachuco, en el departamento de La Libertad.
–¡Ah!, Huamachuco también es sierra, yo que le creía
costeño.
–¿Porqué?.
–Pues, … por lo que conoce.
–El conocimiento no tiene fronteras, ni pertenece a
determinada raza, religión, ubicación geográfica o condición económica.
–Sustenta el Forastero.
–Si usted es serrano, entonces le gusta la cancha.
–Insinúa una pregunta el Sapo, refiriéndose al maíz tostado que los serranos
conocen con ese nombre y que consumen como pan de cada día.
–¡La cancha y la chicha!, –confirma el visitante– la
bebida de los incas preparada con maíz germinado que fermenta en un cántaro
durante ocho días.
–Con razón usted no quiere tomar cerveza, pues le gusta
la chicha. –Juzga burlonamente el Sapo al Forastero, habiéndole ya perdido
respeto por ser serrano, mientras el Cisne ríe en el mismo tono burlón.
–He dicho que me gusta la chicha, no que me gusta
emborracharme con chicha. –Aclara el Forastero, en tanto en los demás se nota
incomodidad.
–Disculpe amigo. –Pide, ruborizado el Sapo.
–Despreocúpese y mejor cuénteme cuál y en qué consiste la
bebida representativa de este lugar.
–Antes era el alcohol de caña y la chicha, pero ahora
toman eso sólo los que no tienen plata, mejor dicho los misios. –Manifiesta el
Sapo.
–La chicha es rica, los campesinos toman para la sed,
igual que toman alcohol para animarse cuando hacen algún trabajo, pero a mí me
gusta la cerveza. –Comenta orgulloso el Campesino.
–Yo cuando tomo, ¡tomo cerveza!. –Se apresura a informar
el Cisne.
–¡Yo whisky o cerveza!. –Alardea el Sapo, entretanto el
Campesino agacha la cabeza y el Loco sonríe.
–Si yo fuera Alejandro Toledo, –interviene el Forastero–
bajaría los precios del whisky y la cerveza para que puedan tomar los misios, y
subiría los del alcohol y la chicha para que alardeen al tomar los que tienen
dinero. Pero, ¿cuál es la comida típica del lugar?.
–El cuy frito con papas y arroz. –Responden a una Sapo y
Cisne, orgullosos de la exquisitez del cobayo roedor.
–Creo que el shambar de peón, la patasca, el mondonguito
verde y el tamal de mote, son las comidas más representativas. El shambar hecho
con trigo partido y jamón, la patasca con mote de maíz, el mondonguito verde
coloreado con perejil y el tamal de mote de maíz rellenado con jamón, huevo y
demás condimentos, son únicos. –Habla por fin el Loco.
–Estás mal Loco, esas comidas son para la gente de la
pampa, para gente de pueblo, que se sienta en el suelo del patio; los invitados
comen chancho horneado, estofado, cuy. El mote es maíz de segunda, pelado con
ceniza. –Asevera el Sapo opacando al Loco.
–¡Caramba!, en tres días que tengo de
permanencia en el pueblo no he comido nada de lo que mencionan; sólo me han
servido pollo costeño con tallarines, guisado y hasta en la sopa. ¿No
benefician aves de corral, chanchos o carneros por este tiempo? –Pregunta el
Forastero.
–La gente de pueblo sí cría, pero no le recomiendo,
porque esos animales, con excepción de los carneros, comen mierda. –Responde el
Sapo.
–Es cierto, –argumenta el Cisne– en el centro poblado
donde soy director de la escuela, no usan las letrinas que les pusimos cuando
yo era regidor.
–¡Cómo que es cierto!, –responde iracundo el Campesino–
yo utilizo mi letrina, en cambio aquí en el pueblo muchos no tiene baño por
falta de desagüe en varias calles, y cagan
a la vuelta de su casa, en su patio o en la calle, y esa caga comen los
chanchos, gallinas, patos y pavos que crían; por ejemplo tú “cho” Cisne, no
tienes baño y usas tu patio, y comen tus animales; has sido regidor, eres
profesor y no tienes siquiera una letrina; y no me amargues “cho”, sé todas tus
trampas, ustedes cuando estaban en el Municipio, de acuerdo con el ingeniero de
FONCODES, nos pusieron letrinas muy caras, seis veces más que el precio real.
¿Es así o no “cho”?.
–Es que...es que... –El Cisne no puede disimular y con el
rostro sonrojado tartamudea.
–El Cisne no es el único que defecó y defeca en el patio,
también están incursos, el Gallo, el Burro, profesores y cierto personal
paramédico, además contamos solamente con un servicio higiénico de uso público
en pésimas condiciones. –Define el Loco.
–Y no sólo ellos, el Shurda cuando fue alcalde no tenía
servicios higiénicos y criaba sus chanchos en las calles y muladares. –Con
burla, afirma el Sapo.
–Ya que se ha tocado el tema, hay que poner de manifiesto
que la Posta Médica evacua sus desechos fecales a un huerto hortícola aledaño
–manifiesta el Loco, mientras el Forastero escucha con asombro–, a escasos
ochenta metros de distancia.
–Bueno, eso provoca risa y cólera. ¿Y porqué al
pallasquino lo califican de chupa barro?. –Pregunta el Forastero.
–Porque no tenemos agua suficiente, ni para tomar, por
eso tomamos cerveza. –Responde con aire jocoso el Sapo y se ríe.
–Agua sí hay, –interviene el Loco– lo que pasa es que no
sabemos racionalizarla, la desperdiciamos, no mejoramos nuestra infraestructura
de riego, como represas y canales, al contrario, dejamos que se deteriore; el
Gobierno Central asigna partidas económicas para tal fin, pero son
despilfarradas por los encargados de su administración. El gobierno local,
ejercido por el alcalde de turno, no realiza mantenimiento en las obras de
captación de agua potable por más de treinta años, tomamos agua con barro
salpicada con excrementos de toda laya.


–Y, ¿porqué no reclaman?. –Sugiere el Forastero.
–Aquí no escuchan a los que reclaman con fundamento los
derechos del pueblo, antes al que reclamaba lo acusaban de comunista y ahora de
terrorista, aquí son escuchados sólo los que codician la buena suerte de las
autoridades en ejercicio, hasta que cogen lo suyo, los demás, el grueso de la
población, son persuadidos como inocentes damiselas. –Sostiene el Loco.
–Es preocupante la situación, mejor alegrémonos un poco,
hablemos de algo festivo, por ejemplo, de la fiesta de las cruces que se
celebra el primero de mayo, mejor dicho, mañana. –Propone el Forastero.
–Las cruces... claro, las cruces se festejan con el toro
de trapo, que Ud. ha podido ver estas últimas noches, tenemos siete toros. El
toro de trapo se creó para ridiculizar a los españoles. –Instruye el Sapo,
refiriéndose a un armazón de forma prismática fabricado con magueyes, provisto
de cabeza de madera y cola de res, y forrado con una tela blanca tensada por
todas sus caras, menos por la base, que dejan libre para que ingrese un hombre
que cargando el armazón ejecuta la danza del toro circundado por su pastora,
patrón o dueño del toro y vaqueros reventando sendos látigos; todos danzan
alegremente, desinhibidos por el alcohol y escondidos en el disfraz adecuado,
al compás de la música alegre proporcionada por una flauta y una caja de
percusión, que un músico sabe arrancar con precisión, pero es innegable que en
el fondo de su ser alivian sus limitaciones.


–Perdón, –Interviene el Loco– el toro de trapo, si bien
parece una sátira a los españoles, no es tal; su origen se remonta a un mes de
junio de los últimos años del siglo diecinueve, cuando la Comunidad de Indios
de Pallasca, dueña de una ganadería vacuna de aproximadamente cinco mil
cabezas, incluido ganado de lidia, conducía desde las punas del pueblo de
Pampas, algunos ejemplares para ser capeados aquí por diestros toreros durante
las festividades patronales en honor a San Juan Bautista. Fue en una de esas
faenas agotadoras de traslado de ganado de lidia, que los vaqueros resultaron
sorprendidos por el dueño de la vecina hacienda de Tulpo y sus peones, que
aduciendo propiedad sobre el mejor de los sementales, un imponente azabache, lo
llevaron con ellos y en la pampa del pueblo de La Yeguada improvisaron una
fiesta taurina con la participación de los hermanos Vilches, toreros de
aquellas épocas. Los vaqueros pallasquinos que siguieron al ejemplar hasta La
Yeguada, relataron que el brioso animal no fue fácil de matar y que su carne
desgarrada por tanta estocada fue repartida por el supuesto dueño entre la
concurrencia; lloraron la pérdida y retornaron a Pallasca llenos de nostalgia y
rabia por la impotencia en el rescate. Los vaqueros quisieron recordar por
siempre, mientras vivieran, a quien por su valor se semejó a ellos, al toro
azabache de tres albos, y en pastoril dramatización ese mismo mes de junio aparecían
por las noches durante las festividades de San Juan. Posteriormente, fallecidos
ya los creadores del toro de trapo, las autoridades creyeron conveniente
trasladar el festejo, de junio a mayo, para alegrar la fiesta de las cruces,
pero la fiesta de las cruces es consecuencia de la fiesta que los antepasados
incas tributaban al agua en cada toma de un sector de riego.
–No es así, ¿quién te ha engañado?, el toro de trapo se
inició con la llegada de los españoles, el pueblo no estaba conforme con ellos y
con el toro de trapo lo ridiculizaban. –Irrumpe fastidiado el Sapo.
–Estoy de acuerdo con el Sapo. –Afirma categóricamente el
Cisne.
–Como fuera, ambos relatos son importantes, –modera el
Forastero– sería importante preguntar a las autoridades al respecto, ellas
deben saber.
–Las autoridades no saben nada, están más perdidas que
huevo en ceviche, igual que los profesores. –Califica el Sapo.
–No te pases Sapo, estás chocando con Chocano, –se
entremete el Cisne, sintiéndose aludido– yo para ser profesor he estudiado en
la universidad, tú apenas tienes primaria.
–Está bien, yo tengo primaria, pero de la buena, mejor
que tus estudios pagados, tú “cho” te has hecho profesor a plazos y sin cuota
inicial. –Refuta el Sapo.
–¡Pero tengo mi título!. –Exclama orgulloso el Cisne.
–Bueno, bueno, –se inmiscuye el Forastero haciendo
llevadera la conversación– a propósito de universidades, han proliferado tanto
las particulares porque la educación se ha convertido en un suculento negocio que
aprovecha la incertidumbre de la juventud desesperada por su futuro, juventud
que al chocarse con un aviso publicitario tentador cae en la trampa. Ya no es
orgullo decir, ¡yo estudié en la universidad!, ¿en cuál?.
–Tiene Ud. acierto, –interfiere el Loco– dichas
universidades ofertan profesiones en número de vacantes que no obedecen a las
necesidades reales del País, como consecuencia los egresados no llegan a mucho,
la mayoría termina desempleado o subempleado. El lapso o etapa educativa se ha
dilatado, el profesional, ahora, para ser competitivo debe procurarse todos los
grados educativos, para saber lo mismo que se sabía antes con el primer grado,
la educación ha crecido institucional y gradualmente pero no ha crecido en
esencia. Yo estudié secundaria, utilizando los cuadernos de nivel primario que
mi padre llevó en los años de su niñez. Me pregunto, ¿cómo entonces se explica
el progreso científico y tecnológico si estamos retrocediendo?, ¿o es que el
progreso no se da en países como el nuestro?.
–¡Eso es!, –exclama el Forastero– el progreso tanto
científico como tecnológico se importa en nuestro País, dicho progreso es
propiedad de los países ya desarrollados, y como es natural a ellos no les
conviene la competencia, practican estrategias que les permite estar siempre en
ventaja frente a los demás, por eso, un grado de bachiller en dichos países es
más que un grado de doctor en el nuestro. Antes, por lo que dices de los
cuadernos de tu padre, talvez los grados académicos se equiparaban
universalmente.
–Tienen razón, yo estudié antes, por eso he salido bueno.
–Se alaba el Sapo.
–Retornado al tema que nos ocupa, ¿qué otra costumbre
sobresale en el pueblo?. –Inquieta el Forastero.
–Buenas no conozco y malas hay muchas. –Responde el Loco.
–Me refiero a los acontecimientos costumbristas. –Disimula
el Forastero.
–Mire amigo, –se adelanta el Sapo– tenemos la fiesta
patronal de San Juan Bautista, la Semana Santa, Navidad, Año Nuevo y Fiestas
Patrias.
–Sé que la fiesta patronal y la Semana Santa incluyen
meses antes la costumbre del corte de leña, donde los leñadores comen, beben y bailan;
los sucesos de las celebraciones de las fiestas en sí, ya los conozco, –indica
el Forastero– estuve en ellas un año antes. De otra parte, la Navidad y Año
Nuevo se caracterizan por el chocolate con panteón, champaña, baile y quemado
de un muñeco de trapo que simboliza el año viejo, las Fiestas Patrias incluyen
discursos y desfile. ¿Correcto?.
–Sí, –afirma el Sapo– pero quiero que sepa que la fiesta
patronal depende de quien es el prioste, cuando yo fui sobró el trago y la
comida, se mataron muchas reses y quemaron varios castillos de fuegos
artificiales, y, en Navidad no sólo tomamos chocolate, comemos pavo, chancho al
horno y asentamos con whisky.
–Dentro de las costumbres, –se inmiscuye el Loco– debemos
destacar las pompas fúnebres.
–¿Con plañideras pagadas?. –Interroga el Forastero.
–No, –aclara el Loco– con repiqueteos continuos o doblado
de campanas, dos días de velación del cuerpo; el tercer día se realiza el
entierro, con él cesa el campaneo, por la noche se vela el puesto con la ropa
sucia del difunto que el cuarto día se lava. ¡Cuatro días de pompas fúnebres!,
luego vienen las misas recordatorias de un mes, seis meses y un año; aunque
algunos incluyen la misa de ocho días.
–Mientras va muriendo, –contribuye el Sapo– los
familiares se apresuran a instalar fogones en el patio y a solicitar la
presencia del cura o del cantor.
–Aseguran el aprovisionamiento de una res o carneros,
para el caldo y estofado. –Continúa el Loco.
–La gente llega a echar de menos con chiclayos, maíz,
trigo, alcohol, velas y otras cosas. –Agrega el Cisne.
–Durante las noches de vigilia sirven café, trago, coca y
hasta mazamorra de chiclayo, a medida que pasa la noche los asistentes cuentan
chistes que poco a poco van subiendo de tono, la gente termina riéndose a
carcajadas, mientras el cuerpo yace desgraciado; me incomoda tal
comportamiento. –Comenta el Loco.
–Otra vez estás mal, la costumbre es la costumbre,
¿porqué tienes que incomodarte?, además el muerto tiene que irse contento. –Contradice
el Sapo.
–¡Claro!, –confirma el Cisne– no vas a ir
al velorio para estar triste, la gente desquita el café, el trago y la coca
contando chistes.
–Yo sólo he tomado café. –Se pone el Sapo a buen recaudo.
–Yo también. –Se adhiere el Cisne.
–Déjenme continuar, –pide el Loco– después del entierro,
que generalmente es en horas de la tarde, los acompañantes son invitados a
comer en la casa del muerto; sirven entrada, caldo, estofado, cuy si hubiera,
mondonguito verde, tamales, shambar y patasca. En el lavado de ropa que realizan
en la quebrada comen y beben, parte de la comida servida en platos dejan en el
lugar para que coma el difunto. Friegan con ramas las bocas de los familiares
más cercanos del difunto para indultarlos de cualquier ofensa oral que pudieran
haber cometido cuando vivía, finalmente la mayoría termina jugando con agua
como en carnavales. Costumbres son costumbres, ¿no?.
–Olvidaste decir que antes de irse a lavar, riegan con
ceniza los pasadizos de la casa, cierran las puertas y todos se van a lavar. Al
regresar rastrean y encuentran huellas sobre la ceniza que indican quién será
el próximo muerto. Por la noche, la gente del pueblo tranca la puerta de su
dormitorio con una escoba para evitar que el alma del difunto lo aprese. –El
Sapo completa el relato.
–¿Y porqué la escoba como tranca?. –Interroga el
Forastero.
–Porque el alma no pesa y la escoba tampoco. –Responde el
Sapo.
–Se olvidan de algo, –interviene nerviosamente el
Campesino– no sé si es costumbre, me refiero a la república, ese trabajo que
realizamos gratuitamente todos los del pueblo, cuando se trata de limpiar y
arreglar las represas, canales de regadío, cementerio y caminos. Ahí tomamos,
comemos, contamos chistes y hasta las autoridades tragan y beben gratis, ellos
se creen importantes, pero nosotros adulamos porque no nos queda otra. Ahora el
presidente Toledo con su gente de FONCODES está limpiando los caminos de
herradura, levantan todo el empedrado que nuestros abuelos hicieron para evitar
que el agua de la lluvia lave la tierra, levantan todo el empedrado y solamente
pagan diez soles diarios; los que conocen dicen que deben pagar catorce soles,
porque ése es el jornal mínimo. Yo creo que lo que dejan de pagar se comen los
ingenieros de acuerdo con los chupa medias del Núcleo Ejecutor de la obra.
–Toledo y su gente están hasta sus patas, y así se hace
llamar Pachacutec, –se burla el Sapo– ellos saben que los caminos lo empedraron
los incas, y ahora en vez de reconstruirlos lo joden, con el invierno sólo
quedarán zanjas; y encima le roban el jornal a la gente.
–Buena intervención amigos, –felicita el Forastero–
Toledo dejó de ser gente de pueblo cuando empezó a mamar de los yanquis, ahora
es un transforme, un resentido quizá, bueno cualquier cosa menos de los
nuestros. Mejor conversemos sobre el
origen de Pallasca.
–Claro, el pueblo se estaba construyendo allá donde está
ahora el pueblo de Inaco, pero San Juan no quiso y se regresó, ¡lo volvían a
llevar!, pero él igual se regresaba; así es que mejor construyeron el pueblo aquí.
Ese es el origen de Pallasca. –Educa orgulloso el Cisne.
–Hay otra historia, –se entromete el Sapo– el Galán,
auxiliar del Colegio Agropecuario, con el Hermano, profesor de religión, la
conocen, dramatizaron con ella una danza que ganó el concurso el año pasado;
muchos han escrito sobre el origen del pueblo y todos dicen que Pallasca
proviene de la palabra apallacta guanga, que creo es el nombre de un cacique.
–Otros dicen que Pallasca deriva del verbo quechua
pallar, que en castellano significa recoger; cuentan que aquí había muchas
pepitas de oro que los aborígenes recogían. De los pueblos aledaños venían a
pallar, por último, el lugar terminó llamándose Pallasca. –Comenta el Loco.
–Eso has inventado tú. –Sindica el Sapo.
–Supongo que hay algún sustento que ha dado origen a las versiones
que Uds. manifiestan, ¿o no?. –Pide explicación el Forastero.
–Claro que hay, y los que han escrito sobre el origen de
Pallasca, como son el gringo Shori y el Payabao, están vivos. –Argumenta el
Sapo.
–El señor Félix Álvarez, –se apresura a explicar el Loco–
conocido por sus contemporáneos como “El gringo Shori”, ex embajador y
diplomático de carrera, reconocido Amauta del País, sostiene que Pallasca hasta
los primeros años del siglo diecisiete se llamaba Andamarca, fundamenta su
hipótesis en los versos del poeta sevillano Diego Mejía de Fernangil quien por
esa época estuvo en Andamarca, lugar donde ejecutaron a Huáscar, que como
sabemos todos, en una batalla librada cerca del Chimborazo en el Ecuador, fue
derrotado y hecho prisionero por su
hermano menor, Atahualpa, y finalmente muerto ahogado a fines del año mil
quinientos treinta y dos, por orden secreta de Atahualpa ya capturado por los
españoles. Analizando algunos versos nos damos cuenta que no se trata de
nuestro pueblo. Analicemos:
“Aquí, señor don Diego, en Andamarca,
donde Quisquis, y el gran Cilicochima
cortaron la cabeza de su monarca;
junto al
arroyo do con vena opima
de rubicunda sangre dio a su vida
el sin ventura Guáscar fin y cima;
...
Testigo es el guijarro yerto y frío,
lleno de sangre, que mi mano abarca,
y testigos las aguas de este río.
Testigo y buen
testigo es Andamarca;
testigo es el asiento deleitoso
del pueblo principal de Cajamarca.”
El pueblo de Pallasca no tiene río alguno que lo atraviesa o lo circunda, por lo tanto no es el lugar que el poeta refiere, está claro que se trata de un pueblo en Cajamarca. Hay un antecedente histórico del siglo dieciséis, digno de crédito, –continúa comentando el Loco– Fernando de Cuellar, cronista español al servicio del conquistador Almagro, luego que éste fue derrotado por Pizarro en la batalla de Salinas, se refugió aquí en el año de mil quinientos treinta y ocho, y escribió sobre Pallasca:

“Pallhusca (obra
acabada), tribu nómada reaccionarios ante las tribus dominantes en las grandes
luchas por la supremacía. Checras, jefe de los Pallhuscas, encabezando su
ejército, vence a los Cuymarkas; en alianza con los Llankars vence a los
Chontas y a los Tunkuas y establece su gobierno federado; construye el castillo
de Cuchac, con plataformas superpuestas; mancomuna la fe religiosa (politeísta)
con un Dios Supremo Cankor (águila); construye un sistema de irrigación por
wayanchas; preponderancia de la agricultura sistematizada por los andenes y la
minka. Conquistados pacíficamente por Pchacutec, amplían su sentimiento
religioso, adoran al Dios Inty (sol) y subordinan a sus dioses a segundo plano.
Surgen insurrecciones que terminan con la división de castas y clases:
Huichay parte más alta del declive,
residencia reservada al Inca, persisten
ruinas con lujo de compartimientos, en la que se alojaba a su paso a Caxamarca.
Chaupi zona media del declive de la metrópoli india, viviendas del pueblo,
presentación de ruinas calcinadas, angostas calles, plazuelas rectangulares.
Huaray (guangas) parte baja, depósitos de víveres de los Dioses, los que se
distribuirán en los tiempos de hambruna, sequías o pestes malignas, más tarde
se repartiría a las viudas del contingente que regresaban de Quitu a donde
marchaban acompañando al inca Atahualpa, que posteriormente los había sometido.
Los Pallhuscas perfeccionaron un estilo de cerámica policroma con
representaciones de sus Dioses, escenas de la vida diaria, con gollete en el
arco y base plana, dominación de la orfebrería (metalurgia), trabajos con
aleaciones de oro y cobre, manufacturando objetos de carácter religioso.
Sabedores de la llegada de hombres extraños (españoles) tienen horrendos
vaticinios del Dios Inty (eclipses), quien decide que todos se exterminen;
acuden al Gran Santuario Morahua (peñasco de Dios) e imploran su voluntad, el
peñasco se derriba y todos quedan sepultados.”
Este legado no deja dudas, pues de los seis barrios que
componen ahora el pueblo, Chaupe, Quichuas, Toronga, Checras, Chalamalca y
Huagallbamba; Checras y Chaupe, antes Chaupi, se desprenden de la descripción
de Cuellar, testigo está el peñasco de Murahua, antes Morahua.
–La descripción de Fernando de Cuellar, deja mucho
espacio para la imaginación, –comenta el Forastero– especialmente en la última
parte, no creo que los pobladores se hayan suicidado, deduzco que Pizarro los
exterminó por reaccionarios; eso explica el porqué aquí se ha extinguido la
lengua autóctona, incógnita que el sabio Antonio Raimondi encontró a su paso, y
el porqué los apellidos son abrumadoramente españoles. He tomado conocimiento,
por otras fuentes, que el conquistador Francisco Pizarro antes de ejecutar a
Atahualpa, pasó por este pueblo el doce
de enero de mil quinientos treinta y tres, acompañado por dos jinetes rumbo al
Cuzco, y a su paso contrajo matrimonio
con la hija del cacique; lo que pasó después hay que deducirlo. Loco, ¿tienes
algo más?.
–Sí, claro, respecto a la provincia de Conchucos, a la
cual pertenecía Pallasca luego de la conquista, y no hay que confundirla con el
actual pueblo de Conchucos que es sólo un distrito de la ahora provincia de
Pallasca:
 Fue el año de mil quinientos sesenta y uno, que los
padres Agustinos emprendieron la ardua tarea de internarse en la provincia de
los Conchucos para convertir a los rebeldes e idólatras indios. Los primeros
religiosos que penetraron entre los indios Conchucos, fueron el padre fray
Hernando García, vicario, y su compañero fray Alonso de Espinosa. La antigua
provincia de Conchucos tenía entonces seis pueblos principales, en orden de
importancia, llamados Pallasca, Tauca, Piscobamba, Corongo, Guandoval y
Cahuana; los que subsisten aún y llevan los mismos nombres, con la pequeña
diferencia de que Guandoval se llama hoy Huandoval y Cahuana se denomina
Cabana. He aquí como describe el padre Calancha (Crónica moralizada de San
Agustín, Libo II, Capítulo XXXII), la antigua provincia de Conchucos:
Fue el año de mil quinientos sesenta y uno, que los
padres Agustinos emprendieron la ardua tarea de internarse en la provincia de
los Conchucos para convertir a los rebeldes e idólatras indios. Los primeros
religiosos que penetraron entre los indios Conchucos, fueron el padre fray
Hernando García, vicario, y su compañero fray Alonso de Espinosa. La antigua
provincia de Conchucos tenía entonces seis pueblos principales, en orden de
importancia, llamados Pallasca, Tauca, Piscobamba, Corongo, Guandoval y
Cahuana; los que subsisten aún y llevan los mismos nombres, con la pequeña
diferencia de que Guandoval se llama hoy Huandoval y Cahuana se denomina
Cabana. He aquí como describe el padre Calancha (Crónica moralizada de San
Agustín, Libo II, Capítulo XXXII), la antigua provincia de Conchucos: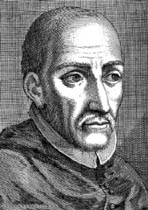 También se sabe que Santo Toribio de Mogrovejo –prosigue
el Loco– visitó Pallasca en dos oportunidades, la primera en mil quinientos
ochenta y cinco y la segunda en el noventa y cinco, siendo párroco del pueblo
el padre Juan de Llanos, bendijo y oró por la conversión y la fe de los
naturales, confirmó a quinientos setenta y nueve en la primera visita y
quinientos veintiocho en la segunda. En el año de mil seiscientos treinta y
cinco los padres Jesuitas iniciaron la construcción de nuestra Iglesia, la
misma que se inauguró en el mil seiscientos cincuenta.
También se sabe que Santo Toribio de Mogrovejo –prosigue
el Loco– visitó Pallasca en dos oportunidades, la primera en mil quinientos
ochenta y cinco y la segunda en el noventa y cinco, siendo párroco del pueblo
el padre Juan de Llanos, bendijo y oró por la conversión y la fe de los
naturales, confirmó a quinientos setenta y nueve en la primera visita y
quinientos veintiocho en la segunda. En el año de mil seiscientos treinta y
cinco los padres Jesuitas iniciaron la construcción de nuestra Iglesia, la
misma que se inauguró en el mil seiscientos cincuenta.
–¡Caramba!, Uds. eran el pueblo más importante de la
provincia de los Conchucos, ¿qué ha pasado?, ahora están en ruinas, ¿acaso
caminan a la desaparición?. –Reprende el Forastero.
–¡Quién sabe Señor!, –pronuncia el Loco– talvez ya
estamos muertos y no nos damos cuenta, nos han matado la ignorancia y el
apetito por el dinero fácil. La riqueza del pueblo igual que la del País ha
sido y seguirá siendo saqueada, mientras nosotros sigamos muertos.
–De repente es el destino. –Justifica el Cisne.
–¿Quién es el destino!, ¿tiene existencia!, si tiene
existencia, ¿porqué no lo apartamos de nuestro camino y progresamos!. –Exclama
el Loco.
–Es que no se puede cuando no se tiene plata. –Afirma
nostálgico el Campesino.
–Individualmente talvez no tenemos plata, –dice el Loco–
pero en conjunto sí la tenemos, nuestro dinero está en el Municipio,
enriqueciendo al alcalde y regidores de turno, nuestro dinero está en las
riquezas comunales enriqueciendo a su presidente y allegados. Aquí el pueblo no
exige rendimiento de cuentas al alcalde que eligió, como tampoco lo hace con el
presidente de la Comunidad; el pueblo ignorante de su realidad es cobarde y
apático, sólo sirve para ser utilizado por los vividores, pero tengo fe en la
juventud, ellos se ocuparán del cambio.
–Mira Loco, el Campesino tiene razón, nada se hace sin plata,
en cambio yo he hecho por Pallasca más que un presidente de la república,
porque siempre manejo mi billete. –Se auto encumbra el Sapo.
–¿Qué has hecho por Pallasca?. –Pregunta el Cisne.
–He dado cemento y carpetas para los centros educativos.
–Las cinco o cincuenta bolsas que has dado, fueron parte
de las dos mil bolsas que regaló el ministro aprista Orestes Rodríguez, ¿qué
hiciste con el resto?; también regaló un bus y un tractor y dicen que tú
vendiste el bus y te tiraste la plata. Respecto a las carpetas, FONCODES donó y
te pagó para que las traslades, tú te quedaste con algunas.
–Mira “cho”, Cisne
cuello mugre, como has sido y eres un ladrón, crees que todos son como tú; para
que sepas, a mí Quesheste, mejor
dicho Orestes, no me dio nada, le dio a
mi compadre Ducho que era alcalde, él lo prestó al Chungo, y éste quiso
quedarse con las dos mil bolsas, yo las rescaté pagando abogado con mi propia
plata. Respecto al bus pregúntale a mi compadre Ducho, yo cumplí con depositar
el dinero de la venta, que me encargaron, en el Banco de Crédito de Chimbote,
donde creo que se fue a la mierda después del tremendo paquete que soltó el
japonés concha de su madre. Si quieres saber del tractor pregúntale al
presidente de la Comunidad, pregúntale cuánto cobra por alquilalo.
–A mí me han dicho, el Gallo y el Cachucha, pero más no
sé. No te amargues Sapito, no hay que pelear, perdóname, mira que somos
parientes.
–Qué bien que reconozcas que estás equivocado, te perdono
Cisne.
–Con permiso, veo que nos hemos pasado de frente de la
colonia a la época contemporánea, retrocedamos un poco. –Pide el Forastero.
–Durante la lucha por la independencia, –reanuda el Loco–
a inicios de mil ochocientos doce, los indios de Pillao, Santa María del Valle,
Panao, Acomayo, Huamalíes y Conchucos, mandados por sus alcaldes y armados de
palos, hondas y una sola escopeta, derrotan a una unidad colonial en el puente
de Huayopampa y toman la ciudad de Huanuco, mientras las autoridades coloniales
huyen hacia Cerro de Pasco. Las tropas represivas comandadas por el intendente
de Tarma , José Gonzáles Prada, aplastan el alzamiento, tras sangrientos
combates, en que los alzados se enfrentan inermes a formaciones militares de
línea. El veinte de marzo los coloniales retoman las provincias sublevadas y en
Huanuco mismo son ejecutados los insurrectos. La actuación hizo hervir la
sangre pallasquina, hasta tal punto de ebullición que el ciudadano Dionisio
Vizcarra se apresuró a proclamar la independencia de la ciudad. En mil
ochocientos veinticuatro, tan pronto se selló la independencia del Perú y se
contentaba al pueblo con el título de Villa, nuestras tierras y ganado pasaron
a la administración del Gobierno y en el ochocientos cuarenta y nueve se
adjudicaron a un coronel, vergonzoso ¿verdad?, el pueblo tuvo que comprar de
nuevo lo arrebatado.
–¿Y que hay de la guerra con Chile?, he escuchado hablar
de un patriota de apellido Gabancho. –Pregunta el Forastero.
–De los chilenos nos salvó San Juan, dicen que mientras
descolgaban las campanas de la Iglesia para llevarlas, San Juan apareció por el
sur, mejor dicho por la loma de Shalca, a cuatro kilómetros de aquí, con capa
roja y a todo galope sobre su caballo blanco delante de sus soldados; los
chilenos inmediatamente huyeron hacia el norte creyendo que se trataba del
tuerto Cáceres. –Comenta el Cisne.
–Los Chilenos se llevaron las tres campanas para
fundirlas y extraer el oro que en gran cantidad contenían, la menor de las
campanas dicen que pesaba una tonelada, imagínense la cantidad de oro que se
llevaron. –Agrega el Sapo.
–¿En que llevarían tanto peso?. –Pregunta el Campesino.
–En el bolsillo, por pedazos. –Responde el Sapo.
–O en helicóptero. –Imagina el Campesino.
–Yo creo que sí... –Afirma y duda a la vez el Cisne, el
Loco se ríe y aumenta la duda.
–¿Y Gabancho?. –Contagiado por la risa, oportuna y
apresuradamente pide información el Forastero.
–A nuestro paisano Gabancho le cortaron la lengua por que
no dejaba de decir “!viva el Perú, muera Chile!”. Y aún así, con la lengua cuta
seguía gritando, hasta que le metieron bala. –Informa el Sapo.
–Te has olvidado de mencionar que Gabancho mató a Juan
Bocanegra de un palazo en la cabeza. Según el Cachucha los Bocanegra eran
explotadores. –Manifiesta burlón el Sapo.

–No fue Andrés Gabancho quien mató a Juan Bocanegra, la pelea se suscitó después de la muerte del héroe con uno de sus descendientes, creo que se llamaba Benjamín. Los Bocanegra desde tiempo atrás se dedicaban al transporte de carga, en mulas, desde el Puerto Salaverry; Gabancho, comerciante local, requería los servicios de transporte; una deuda económica pendiente por el servicio prestado, alimentada con rencillas políticas, fue la causa madurada de la fatal riña. Un veinticuatro de junio, antes de la misa de San Juan Bautista, se chocaron en la pila de la Plaza de Armas, de una parte don Juan y de otra Gabancho y sus empleados, discutieron, Gabancho disparó, Bocanegra cayó herido de muerte, un empleado iracundo se apresuró a rematar al moribundo, propinándole palazos en la cabeza dio cuenta de su vida. Gabancho y su cómplice fugaron de inmediato hasta la selva, sus descendientes ahora viven allá.
–¡Caramba!, parece que Pallasca está condenada, –infiere el Forastero– ¿es cierto que un
sacerdote la maldijo?.
–Sí, el cura Fattaccioli, al que quisieron votar en
burro, el bisabuelo del Cruzao. Dicen que se fue recitando su poesía, adiós
pozo de horrible lodo..., el Loco debe saber, le gusta echar poesías. –Indica y
ríe el Sapo.
–No hay evidencia –aclara el Loco– de la fecha ni del
motivo que inspiró al sacerdote, francés según dicen, Antonio Fattaccioli a
componer sus célebres cuartetos, que tituló ADECENSORÍA A PALLASCA:
“Pallasca, horrible pozo
de lodo y de hordura
en ti solo hay basura
al físico y al moral.
Sentada en medio
de fango
cual animal inmundo,
de cieno nauseabundo
sólo te muestras tú.
Tu cielo
infausto y oscuro,
tus rocas calcinadas
tus cimas desoladas
dime ¿quién te formó?.
¡Ay! torbellino
ardiente
de insano catolismo
del ceno del abismo
in duda te arrojó.
Por eso tú le
brindas
al huésped de tu suelo
¡Ay! sólo desconsuelo
tristeza y soledad.
Pero tus
acciones
son todavía peores
pues solo el mal y errores
tu escuela te enseñó.
Son tu único
talento
la astucia y la malicia
y la falsa codicia
es tu virtud.
Que engaño tú
posees
en alto grado
la hipocresía de un lado
y de otro la impiedad.
De fanatismo
inmundo
dolor y superstición
tú puedes dar al mundo
ejemplo e instrucción.
Y si tu
farisaica
doctrina se perdiera
contigo no podría
volverla a encontrar.
Te dices
religiosa
en medio de tus mañas
y a Dios crees que engañas
no engañas sino a ti.
Tu religión
consiste
en el perpetuo llanto
de tus campanas, tanto
que a Dios podrían cansar.
Y cuando al
templo corras
con apariencia falsa,
es a pedir las gracias
de al prójimo hacer el mal.
Y si te juzgan
santa
en juicio estrecho
cuando en tu inicuo pecho
incumbes ruindad.
Yo te diré la
causa
de tanta aberración
que en ninguna nación
podríase imaginar.
Y eres al par de
falsa
hipócrita y perversa,
ruin, baja y adversa
a toda cristiandad.
Eres también
ignorante
y estúpida cuan dura,
ignorante, infiel, inhumana
asquerosa rastrera y rapaz.
Sin palabras,
sin fe, sin honor,
sin progreso que ande en tu faz,
sin justicia, sin ley, sin perdón
sin alma y sin Dios.
Quédate pues
Pallasca
maldita y execrada
y en ruinas sepultada
sépate alguna vez”.
–El poema, hermoso por supuesto, y que a mi juicio data
de la segunda mitad del siglo diecinueve, expone al desnudo la conducta social,
que por lo visto no ha cambiado. ¡Ay!, pena, penita, pena, quererte como te
quiero. –Interpreta sonriente el Forastero.
–Caramba Forastero, más pareces pallasquino. –Halaga
complacido el Loco.
–¡Qué carajo!, ¡Pallasca es el Perú!. –Corresponde el
Forastero– Veamos ahora el aspecto productivo.
–Yo produzco de todo, –dice el Sapo, como siempre ganando la oportunidad– tengo ganado vacuno, lechero y hago quesos.
–Me han dicho que Zanelli es el mejor ganadero, y fabrica
buenos quesos.
–Era, pero su tiempo ya pasó, ahora la mayoría cría
ganado, mi papá tiene buenos. –Se jacta el Cisne.
–Anteriormente, me contó mi padre, Pallasca tenía buena
fama por su ganado vacuno, caballos de paso, viñedos para la producción de
vino, caña de azúcar para la producción de aguardiente, semilleros de alfalfa y
hasta curtían cueros. –Evoca el Forastero.
–Correcto, era famosa, ahora queda muy poco de aquello,
es cierto que todos tienen, pero globalizando no podemos compararlo en cantidad
y calidad con lo anterior. –Afirma el Loco.
–El chino Velasco jodió todo, cuando fue
presidente asustó a los propietarios con su Reforma Agraria, por ejemplo quitó
el fundo Calguiche a sus dueños y lo entregó a los comuneros con cerca de
trescientas cabezas de ganado mejorado, de las cuales quedan sólo treinta; pero
a mí nadie me asusta, tengo vacas, caballos, frutales, y cuando quiero saco
semilla de alfalfa. –Presume el Sapo.
–Vacas y caballos chuscos “cho”. –Menciona burlón el
Cisne, aludiendo al Sapo.
–Mejor que los de tu padre, además aquí nadie tiene buen
ganado. Vacas, carneros, cabras, caballos, burros, chanchos y aves de corral
son chuscos, igual que sus dueños, ¡carajo!. –Responde el Sapo.
–¿Y en cuanto al trigo, maíz, cebada, papas, ocas y
leguminosas?. –Pregunta el Forastero.
–La gente los siembra a la voluntad de Dios, si produce,
bien, si no, igual les da, viven del Gobierno, tienen los comedores populares,
donde las mujeres van a pasar el tiempo y a chismear. Son socias de los
comedores no sólo las mujeres de los campesinos, también hay profesoras,
mujeres de los empleados del Gobierno, comerciantes, y hasta trafican con los
productos que PRONA les regala; el ladrón del chino Fujimori tiene la culpa.
También tienen el Vaso de Leche del Concejo y las papillas para hijos y madres
que regala el Ministerio de Salud, y también son traficados. Yo generalmente no siembro esos productos que
usted pregunta, porque no puedo venderlos, nadie aquí compra nada y en la costa
pagan poco, los productos que vienen del extranjero han maleado el mercado;
mejor voy a sembrar llacones y maca, antes que se den cuenta los gringos y me
hagan la competencia, por último si me va mal me voy a Italia o Japón, donde
tengo mis hijos profesionales. Además soy jubilado... ¡qué mierda carajo!
–Comenta el Sapo.
–Algunos han plantado frutales injertos como
melocotoneros, paltos y manzanos; los resultado productivos obtenidos son
alentadores, ojalá tengan efecto multiplicador. –Desea el Loco.
–¿Producen cochinilla o taya?. –Sigue preguntando el Forastero.
–Sí, –contesta el Sapo– pero la gente que no produce nos
roba. Todo está jodido, el Alcalde también es un ladrón y encima nos denuncia
el concha de su madre, el Gobernador es un cojudo. Ojalá alguien como yo llegue
a ser alcalde.


–No todo está jodido, los empleados del Gobierno están
bien, además que lo saben hacer para tener sus “muertos y heridos”. –Menciona
el Campesino.
–Estás cojudo tú “cho”, los profesores somos los peor pagados,
y no podemos ni siquiera vender las clases preparadas a los alumnos como hacen
los profesores de la costa, porque los alumnos no tienen plata para comprarnos;
mi hermano es policía y gana igual que yo, no tiene “muertos y heridos” como
cuando estaba en la costa. –Manifiesta el Cisne sintiéndose ofendido.
–¡Cómo que no?, ¿y los desayunos escolares que has robado
a los alumnos, las calaminas y demás materiales del centro educativo que has
hecho desaparecer con los de FONCODES, tus seducciones a las alumnas a cambio
de notas?, mi sobrina me ha contado todo. A tu hermano lo votaron de la policía
por coimero, igual que al Rata lo votaron de la Posta Médica, pero Toledo les ha devuelto el puesto, ahora
ellos se ríen de los toledistas que no tienen trabajo. Por último carajo,
¿quién les ha mandado a tu hermano y a ti que sean lo que son?, si querían
ganar más deberían estudiar otra carrera “cho”.
–El Campesino descarga su cólera contra el Cisne.
–Lo que pasa es que tu sobrina es una burra, por eso te
ha informado mal de mí. Y para qué estudiar otra carrera, si los que lo
hicieron están desocupados, andan dando pena. Mejor sin estudiar postulo para
alcalde y me forro con billetes. –Ambiciona el Cisne.
–Cállate Cisne –pide el Sapo– y tú también Campesino, no malogren
la reunión, –y pregunta– ¿qué más quiere saber amigo Forastero?.
–Si no vamos a pelar, hablemos de minería.
–Muy bien amigo, yo he trabajado en minas y conozco,
–saca pecho el Sapo y continúa– como dijo no sé quién, Pallasca está sobre un
banco de oro, pero ninguna compañía lo explota, hay dos que están rascando la
tierra pero creo que no sacan nada, porque no se ve movimiento de dinero.


–Los playeros o buscadores de oro en la rivera del río
Tablachaca, obtienen hasta dos gramos por día, pero los presuntos dueños, que
vienen frecuentemente no sé de dónde, les cobran el diez por ciento...
El Loco no terminó su comentario, por la esquina de Pancho Nina irrumpía el toro de trapo del Colegio Agropecuario, el crepúsculo vespertino estaba presente, los vaqueros reventaban sendos látigos mientras lanzaban gritos que se escuchaban a distancia, la pastora cargando su crío danzaba cogida del brazo del patrón, ambos se contorsionaban y hasta simulaban poses amatorias. La gente se ponía a buen recaudo para eludir el pañuelo pedigüeño que de todas maneras terminaba poniendo uno de los vaqueros sobre el hombro de alguien. El incauto soportaba incómodo a los danzarines que se arremolinaban a su rededor, mientras sus manos sumergidas en sus bolsillos escogían a escondidas la propina. El Loco repentinamente se levantó:
–Bueno, ha sido gran satisfacción para mí conversar con
ustedes, me voy.
–Espera hombre, la noche es joven. –Manifiesta el
Forastero.
–Más tarde nos vemos, me marcho. –Se despide el Loco y
abandona la reunión a paso ligero.
–Ese Loco no sabe nada, mis hijos sí conocen, –se
apresura a manifestar el Sapo– es incapaz, ingresó a trabajar porque yo lo
recomendé, pero cuando se dieron cuenta que andaba con ideas socialistas lo
botaron por revoltoso.
 –Es cierto, –confirma el Cisne– no sabe nada, si supiera
no se hubiera ido a vivir a su chacra donde casi mata de hambre a su mujer,
estuviera en la costa en otra posición; ahora come chiclayos, cancha, se cocina
y hasta anda a pie, lo cual quiere decir que está hasta sus patas.
–Es cierto, –confirma el Cisne– no sabe nada, si supiera
no se hubiera ido a vivir a su chacra donde casi mata de hambre a su mujer,
estuviera en la costa en otra posición; ahora come chiclayos, cancha, se cocina
y hasta anda a pie, lo cual quiere decir que está hasta sus patas.
–Yo también decía, si es profesional, ¿por qué entonces
vive en su chacra?; mí cuñado tiene hijos profesionales, viven en la costa y no
comen cualquier cosa. –El Campesino también se adhiere a lo dicho por los dos.
–¿Porqué no dijeron eso cuando él estaba presente?.
–Pregunta el Forastero.
–Al ignorante hay que dejarlo que hable, si uno se pone a
discutir pierde, para qué nos vamos a complicar la vida. –Contesta el Sapo.
–A mí no me parece correcta la conducta de ustedes, en
cambio a él lo encuentro centrado, el que viva en la chacra no le quita lo que
aprendió en su vida pasada, además es posible que coma lo que quiere y ande a
pie cuando lo desee. –Califica el Forastero.
–Disculpa que te trate de tú, yo estaba respetándote,
pero creo que eres igual que él, por eso lo defiendes, dime, ¿qué haces por
acá?. –El Sapo pregunta al Forastero sin ocultar su enojo.
–Algo de turismo. –Responde el Forastero.
–¡Turista!, no creo, los turistas andan bien al carro y
con dólares, no vienen por estos sitios, donde no hay en que gastar.
–¿Quién podría impedirme venir?, voy donde creo
conveniente. –Dice el Forastero.
–Mira, mejor te vas a tu tierra, a Huamachuco. –Reprocha
el Sapo.
–Está bien señor me iré, pero cuando yo lo crea
necesario. –Diciendo esto el Forastero se retira.
Conforme avanzaba la noche, iban ingresando y saliendo de
la plaza más toros de trapo; después se irían cada cual a su cruz, donde
danzarían, tomarían licor, masticarían coca y bailarían hasta el amanecer,
ganando la primavera. Tres días después mochila sobre el hombro, otro loco, el
Forastero, enrumbaba por el mundo.
Por: Walter Elías Álvarez Bocanegra
















